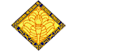Nosotros
Historia
NOTICIA HISTÓRICA SOBRE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES Y LA REVISTA CRIMINALIA*.
En la historia del penalismo mexicano es posible identificar, convencionalmente, dos grandes períodos. El primero inicia con la expedición de los primeros códigos del México independiente y concluye con la aparición de los códigos de 1929. El segundo comienza con los ordenamientos --sustantivo y procesal-- de 1931. En la circunstancia de éstos y en torno a ellos llegaron a la escena la revista Criminalia y Academia Mexicana de Ciencias Penales.
La comisión redactora de la ley penal de 1931quedó integrada, en su mayoría, por quienes fundarían la Academia y Criminalia: José Ángel Ceniceros, Luis Garrido, Alfonso Teja Zabre y Losé López Lira. Los autores de la ley de 1931 fijaron el rumbo por voz de Teja Zabre: “La tarea principal tenía que consistir en la selección de guías y en la adaptación de los principios a nuestra realidad social, constitucional y económica”. “Sólo es posible seguir una tendencia ecléctica y pragmática, o sea, práctica y realizable”.
Los hombres de 31 reivindicaron la filiación revolucionaria de su legislación. Algunos miembros del grupo creador o defensor del código estimaron que éste refleja la “nueva coordinación de valores colectivos”. La “Reforma Penal en México –aseguraron, en palabras de Carrancá-- es un producto genuino de la Revolución, obedece a sus anhelos e inquietudes, atiende a sus imperativos y, como realidad lograda que es ya, aunque modesta, se cree justamente hija legítima de la Revolución y de su tiempo”.
Cuando llegaron Criminalia y la Academia, México dejaba atrás la etapa violenta de la Revolución y celebraba el legado social y las implicaciones culturales de este profundo movimiento. Surgieron las nuevas agrupaciones políticas, comenzó la reconstrucción en la ciudad y en el campo, afianzaron su autoridad y su estructura los gobiernos “emanados de la Revolución Mexicana” --para emplear una expresión consabida--, ganó terreno el “nacionalismo revolucionario”, cesó el conflicto frontal entre la Iglesia católica y el Estado, se reclamó la autonomía en la más importante universidad pública mexicana, inició el renacimiento --o nacimiento, con fuerza-- de las clases medias, asumió la dirigencia una nueva generación, integrada principalmente por profesionales que llegaron al final de la Revolución y se formaron íntegramente --o casi-- en los planteles nacionales: ni en los campos de batalla ni en instituciones extranjeras.
En esta circunstancia, México revisaba la legislación que provino del antiguo régimen: la normativa liberal decimonónica y la regulación de la dictadura acumulada en la frontera entre dos siglos. Los hombres de 1931 todavía enfrentaron esa doble presencia.
Ideológica y prácticamente, los artífices de la Academia sucedieron a los diputados que redactaron la porción más novedosa y genuina de la Constitución del 17. No se hallaban cautivados o dominados por la explosión popular, como aquéllos, sino la recogían e invocaban el desarrollo de la ciencia y los cuidados de la seguridad conciliada con la justicia. De esta manera organizaban sus ideas y formalizaban su propia aportación a la institucionalidad republicana de un siglo que avanzaba en medio de notorias limitaciones, inquietantes promesas y riesgos inmensos.
En este ambiente surgió otro perfil de reformador, que fue de reformadores, ajustado a la nueva era. Apareció la primera y más compacta, significativa y duradera generación, sucesora de trabajos previos e impulsora, por acción o por reacción, del penalismo en el siglo XX. Predominó en el código de 1931, encarnó orgánicamente en la Academia Mexicana de Ciencias Penales y se valió, para promover y asegurar sus ideas, de la revista Criminalia.
Los integrantes de ese grupo ejercieron la cátedra y generaron la nueva bibliografía penal mexicana, que transitaría con buena fortuna una parte del siglo XX. Luis Garrido aseguró que el florecimiento de las letras penales había sido producto de la reforma iniciada en 1929 y consolidada en 1931, esto es, una figura como Jano, dotada de doble rostro.
Ya no había personajes solitarios, sino militantes solidarios: algunos muy vigorosos e imperiosos, articulados como generación combatiente y afortunada; activistas de la reforma penal y del sitio que ésta conseguiría en la historia. Los hombres de la ley penal de 1931, que lo serían de la Academia y de Criminalia, eran juristas y, dentro de esta dimensión vocacional y profesional, penalistas. Pero no sólo fueron eso: también hombres de Estado y de cultura. Lo probaron en el curso de sus vidas, que discurrieron en sabia alianza, como lo mostró la frecuente alusión laudatoria que cada uno hacía de sus compañeros de tarea y de proyecto --es decir, de trinchera--, dando y recibiendo apoyo vigoroso: personal, doctrinal y político. Próximos a los círculos del poder --o participantes en éstos-- pudieron llevar adelante muchas de sus propuestas.
Antes, durante y después de 1931, con diverso acento y distinto estilo, muchos grandes legisladores penales de México fueron hombres cercanos al poder, que expresaron las condiciones de éste y de la sociedad de su época y contribuyeron a preparar las horas del futuro, a la imagen y semejanza de sus convicciones.
Ciertamente, esos hombres no se confinaron en la dogmática ni redujeron su obra al artificio técnico. Aportaron a la obra legislativa cierto proyecto y procuraron sostenerlo con firmeza. Lectores ávidos, eran también actores dinámicos. Se forjaron en las bibliotecas y las aulas, pero igualmente --y no menos-- en los tribunales, el Ministerio Público, la política, la administración y las prisiones.
Primero fue Criminalia: 1933, tras el derrumbe del Código de 1929. Luego, la Academia, en 1940, cumplidas las jornadas iniciales del Código de 1931 y establecida la jerarquía de sus autores. Aquí me ocuparé primero de la Academia y después de Criminalia, que tal vez debieron aparecer en ese orden, pero lo hicieron a la inversa. Las circunstancias mandan.
Los primeros integrantes de la Academia constituían “un grupo indivisible” --dijo Javier Piña y Palacios-- del que sus miembros “se han separado sólo por la muerte”. A eso mismo aludió Luis Garrido: “la vida y el esfuerzo de un hombre, por más capaz que sea, tiene límites al estudiar las cuestiones más complejas; por eso, creíamos, necesita ligar sus trabajos a los de aquellos que comparten sus preocupaciones e ideales. Era esto lo que acontecía en la Academia Mexicana de Ciencias Penales”.
En esta noticia me refiero a los académicos --y a la Academia misma-- tomando en cuenta a quienes en algún momento de su vida ingresaron a esta corporación, permanecieron en ella, actuaron en su marco, coincidieron o discreparon y dejaron huella de su paso, asociado a la corporación y a los hombres --y las mujeres, mucho más tarde-- que la fundaron, sostuvieron y continuaron.
Piña y Palacios ha narrado los detalles del establecimiento. La idea y el proyecto se debieron a Garrido. El grupo, reunido en la casa de Francisco González de la Vega el 21 de diciembre de 1940, acordó la constitución del organismo, cuya escritura constitutiva y estatutos fueron suscritos el 25 de enero de 1941. La saludable conspiración prosperaba. Se volvía institucional con abrigo doméstico.
En la constitución participaron los juristas Francisco González de la Vega, José Angel Ceniceros, Alfonso Teja Zabre, Raúl Carrancá y Trujillo, Luis Garrido, Emilio Pardo Aspe, Carlos Franco Sodi, José Ortiz Tirado, Francisco Argüelles y Javier Piña y Palacios, y los médicos José Gómez Robleda y José Torres Torija. Es decir, los actores de la ley penal de 1931, de la futura Criminalia, de la criminología incipiente y de la medicina legal de aquella hora: los constructores de normas, impulsores de rumbos y curadores de un creciente número de instituciones.
En 1931, la mayoría de los comisionados que elaboraron la ley penal o se mantuvieron cercanos a sus autores, se hallaban apenas en la tercera década de su vida: entre 31 y 34 años. El de mayor edad era Teja Zabre, presidente de la comisión redactora: poco más de 40; el más joven, Ceniceros, con 31. Cuando se instaló la Academia, la mayoría de los fundadores había superado, escasamente, los 40 años. Paso a paso hicieron lo que estimaron correspondía a su generación: ley, revista y corporación. Sobre las tres proseguía el proyecto penal colectivo, con algunas diferencias, pero nunca graves fisuras que pusieran el conjunto en peligro.
De los diez juristas fundadores de la corporación, seis habían nacido en la última década --o algún año antes-- del siglo XIX; y cuatro, en la primera del XX. En el conjunto, fueron cerca de veinte los académicos --juristas o no-- que vieron la luz en aquella centuria. De los diez fundadores, seis eran oriundos de entidades de la Federación y cuatro del Distrito Federal, proporción coincidente, en términos generales, con la que prevalecía en la ciudad de México.
Era notoria la gran presencia de la Universidad Nacional: ocho académicos se habían licenciado en esa institución mayor, uno en la Escuela Libre de Derecho --vástago de la Nacional-- y uno más en el extranjero. También ocho se desempeñaban como profesores en el nivel universitario, sin perjuicio de serlo o haberlo sido en planteles diferentes. Todos los fundadores tenían experiencia en el Ministerio Público o la administración de justicia, tareas que, como carreras, se hallaban estrechamente comunicadas entre sí.
Raúl Carrancá y Trujillo habló de la institución emergente en términos que ponderan el proyecto de sus creadores y la apertura con que se acogía el pensamiento de los penalistas. Está al servicio de la cultura y del progreso; en ella “se congregan, libre y abiertamente, los penalistas mexicanos y extranjeros”, bajo el doble título de numerarios o correspondientes, “sin prejuicio alguno partidista o de capilla ni aun de escuela (…) el horizonte de la Academia no tiene otro confín que el de México, el de nuestro pueblo al que nos debemos, como una forma de debernos a todos los hombres del mundo; no tiene otro confín que el de las Ciencias Penales en toda su complejidad y extensión”.
Es posible identificar las generaciones que han edificado la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en la inteligencia de que son flexibles los deslindes entre sus integrantes y las ideas que sostuvieron. Existen frecuentes vasos comunicantes entre las etapas y las personas. Las fronteras son movedizas. Las evoluciones y las transferencias, notorias, sobre todo cuando cede la hegemonía de la generación fundadora y crecen los proyectos o las tentaciones de reforma.
Las edades, por sí mismas, no dan certeza. Es factible --e incluso frecuente-- que hombres de la misma edad individual participen en edades diferentes de la Academia. Es natural. Esta no se halla construida por capas monolíticas, ni organizada en compartimientos estancos. Su vitalidad --alimentada por el cambio social y el desarrollo jurídico-- trae consigo constantes movimientos en la escena, cabezas de playa que avanzan, entendimientos y transacciones.
En el primer capítulo se halla la generación fundadora, con larga vigencia: desde el establecimiento hasta la década de los sesenta. Ha sido el capítulo más prolongado, el mejor construido, por deliberado y armonioso, con tema y compromiso de origen. La ley de 1931 se mantuvo en pie, sin graves tropiezos, no obstante los cuestionamientos de sus críticos, que nunca fueron pocos ni permanecieron silenciosos. Entre éstos también figuraban, por supuesto, algunos académicos de la nueva ola. La dialéctica ha acompañado, puntualmente, la vida de la Academia. Empero, los proyectos de cirugía mayor quedaron a la vera del camino.
En un segundo capítulo --entrelazado con el anterior y con el que luego llegaría-- se halla otra generación, la nueva ola, en la que figuran muchos nombres. Si nos atenemos a la virtud promotora de sus integrantes, que renovaron el panorama nacional de las ciencias penales, habría que mencionar --en mi concepto-- por lo menos a dos maestros: Alfonso Quiroz Cuarón, en criminología, y Celestino Porte Petit, en Derecho penal. Ambos tuvieron legión de discípulos en los años sesenta a noventa. Fue evidente y atractiva la voluntad de cambio y progreso, a la que también concurrieron algunos profesores de la hora precedente.
En el siguiente capítulo nos encontramos quienes habíamos seguido la enseñanza y observado el ejemplo de los fundadores, pero también recibido la lección y asumido el empuje de los nuevos maestros. En el tiempo de esta generación de relevo se consuma, lentamente, la retirada de los viejos profesores. Ingresan o avanzan quienes ocuparían la trinchera --o las trincheras, coincidentes o enfrentadas-- de la reforma penal, a la que han acudido muchos afanes.
Para esta generación de relevo, la ley de 31, su técnica, sus instituciones, no sólo son perfectibles --obviamente--, sino también “destronables”. Comienza, en consecuencia, el gran giro del ordenamiento penal, sacudido por procesos reformadores frecuentes y vigorosos. Esta generación tiene todavía una fuerte presencia en la composición de la Academia.
Finalmente, se halla activa una cuarta generación, que comienza su propio capítulo de la revisión penal en una coyuntura difícil para el país y, dentro de éste, para el penalismo. Esa generación oscila entre las fuerzas centrípetas que provienen del designio original, y las centrífugas. Navega en olas encrespadas y deberá enfrentar los problemas que propone el nuevo orden penal, empujado por una profunda crisis en la seguridad y la justicia.
No siempre ha corrido el agua bajo el puente en son de paz y con dirección unívoca. Las ideas y las personalidades han producido algunos sobresaltos. Hay ejemplos de diversa importancia. Hubo “diferencias” --digamos, con eufemismo-- entre personajes de las que he llamado, con la licencia que ya confesé, primera y segunda generaciones. La batalla entre proyectos de codificación encendió algunos ánimos y produjo polémicas, no menores que las que se habían suscitado entre los autores de la ley del 29 y los redactores de la de 31, aspirantes al relevo histórico.
En una revisión de esta naturaleza no se puede omitir la “cuestión de género”. Hasta muy andado el camino llegaron las mujeres a la Academia. Su presencia había crecido en la población estudiantil de la Facultad de Derecho, en el Ministerio Público, en la judicatura y en la abogacía. Esto trajo, naturalmente, su participación en procesos de formación de leyes.
La primera mujer que llegó a la Academia --1976-- fue Olga Islas de González Mariscal. Sería, años más tarde, la primera --y hasta ahora única-- presidenta de esta corporación. Poco después ingresó Victoria Adato Green. Hoy el número de académicas es creciente, como el catálogo de las disciplinas que cultivan.
La Academia fue simiente de corporaciones --o lo han sido los académicos--, con antigüedad y prestigio en sus respectivos campos. Mencionemos a la Sociedad Mexicana de Criminología, la Academia Mexicana de Criminalística y la Asociación de Funcionarios y Exfuncionarios de Instituciones para Menores Infractores.
En la Academia militaron y en Criminalia escribieron juristas que ocuparían funciones públicas de primer orden. Desde ellas podrían cumplir, acompañar o alentar el desarrollo del penalismo a lo largo de varias décadas, coincidiendo o discrepando, pero siempre actuando y a menudo combatiendo.
En estas filas aparecen dieciséis ministros --inclusive un presidente: Ortiz Tirado-- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo magistrados --y también algunos presidentes-- del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal –y, en su hora, Territorios Federales-- y de tribunales equivalentes de las entidades federativas o en la propia Federación, en competencias penales o no penales. Fueron miembros de la Academia cuatro procuradores generales de la República, varios subprocuradores y funcionarios de esa Procuraduría; seis procuradores generales del Distrito Federal, diversos subprocuradores y funcionarios de esta dependencia; y procuradores en Estados de la República.
En las filas de la Academia figuraron tres secretarios de Estado; diputados federales y senadores; tres gobernadores de Estados de la República. Participaron en esta corporación siete directores de grandes prisiones, en la ciudad capital y en entidades federativas. Por supuesto, la Academia ha incorporado distinguidos abogados postulantes.
Añadamos que varios académicos han ocupado cargos diplomáticos, alguno ha formado parte de un tribunal internacional, que presidió, y otros son asociados o tienen o tuvieron funciones directivas en las mayores agrupaciones internacionales: Asociación Internacional de Derecho Penal, Sociedad Internacional de Defensa Social, Sociedad Internacional de Criminología, Sociedad Mundial de Victimología y Fundación Internacional Penal y Penitenciaria.
Hubo académicos rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México: Luis Chico Goerne y Luis Garrido; miembros de la Junta de Gobierno; directores de la Facultad de Derecho: Pardo Aspe y el mismo Chico Goerne; profesores eméritos: Porte Petit y Castellanos Tena; directores de diversas escuelas, facultades e institutos de la UNAM u otros organismos de nivel superior, además de la Facultad de Derecho: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Instituto de Investigaciones Sociales. Agreguemos, fuera de la UNAM, a la Escuela Libre de Derecho.
El doctorado en Derecho se estableció durante la gestión rectoral de Garrido. Fueron acreditados como doctores ex officio, entre otros juristas, el propio Garrido, González Bustamante, F. González de la Vega, Trueba Urbina, Ruíz Funes, Ceniceros y Franco Sodi, y quedaron incorporados como profesores Carrancá y Trujillo y González Bustamante. Todos ellos, miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
En lo que respecta a lo que solemos denominar el “interior”, de la República, hay varios méritos en la cuenta de la Academia y sus integrantes. El más notable --aunque efímero-- fue el doctorado en ciencias penales instituido en la Universidad Veracruzana en 1943, antes que el doctorado en derecho de la UNAM. Francisco González de la Vega fundó la Universidad Autónoma de Durango, cuando fue gobernador de esta entidad.
En los años previos a la ley de 1931 --no se diga en los posteriores-- existía un puente recio entre los penalistas españoles y los mexicanos. Se cruzó varias veces, en un solo sentido, al cabo del golpe en España. Si alguna vez los españoles migraron hacia México en condición de conquistadores, colonizadores, gobernantes, en esta ocasión vinieron por otro motivo. La Academia no sería excepción. Joven todavía, incorporó a grandes maestros: Ruíz Funes, Bernaldo de Quirós y Jiménez de Asúa. La lista se enriquece con Mariano Jiménez Huerta.
La Academia y Criminalia han marchado de la mano. No es posible separarlas, como no lo sería deslindar la voz del cuerpo. Obedientes a un solo designio, a una sola generación creadora, transeúntes en los mismos espacios y vicisitudes, han construido capítulos bien dotados del penalismo mexicano. Como antes dije, primero apareció la publicación y luego la corporación. El nombre de la revista se debió a Carrancá y Trujillo. Así se tuvo y se sostiene la antigua publicación periódica que nace en el primer tercio del siglo XX y prosigue en los años iniciales del XXI, con múltiples vicisitudes. En medio de ellas, ha cumplido su misión.
En el número 1 de la revista, de septiembre de 1933, sólo figuran los nombres de sus fundadores: Ceniceros, Garrido, González de la Vega y Carrancá y Trujillo. Pronto acudieron como redactores Ortiz Tirado, Pardo Aspe y Teja Zabre. En 1936 llegó Piña y Palacios. En “unos cuantos renglones” --dijo Carrancá--, Criminalia recogió “el pregón de nuestros propósitos”. Fue, por supuesto, mucho más que una revista. Garrido midió con propiedad su función unitiva y formadora: “Nada liga a los hombres tanto como los mismos ideales y los esfuerzos comunes en pro de ellos. (A Criminalia) se debe, entre otras cosas, la formación de un cuerpo distinguido y selecto de profesionales en materia penal”.
En diversos momentos, la revista identificó los asuntos de su preferencia. Eran los temas que surgían al paso del penalismo, conforme al movimiento de la sociedad y a las exigencias que éste proponía. Imposible, por cierto, que una publicación con filiación ética y compromiso nacional prescindiera de las grandes y graves preocupaciones de la nación. Lo documenta Correa García en su Historia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, cuando menciona “la naturaleza eminentemente práctica e integral” que tuvo Criminalia desde la hora de su fundación, para el “análisis y discusión de la diversa problemática de justicia penal y prevención del delito; espíritu práctico, de análisis completo y altamente calificado que ha logrado mantener la revista al paso del tiempo”.
Las batallas libradas por la Academia y Criminalia --esto es, por los académicos--, ganadas o perdidas, han cubierto el horizonte de los temas penales de su hora germinal y del tiempo en el que nos encontramos. Si destacó en el principio la defensa de la legislación penal de 1931, que se halla en la raíz de Criminalia, pronto se nutrirían las páginas de la revista con todos los temas que interesan al desarrollo penal y, particularmente, a su aplicación en México.
Las grandes cuestiones, levantadas en todo género de foros y tribunas, navegaron al amparo de las mejores ideas civiles, avanzada de las mejores ideas penales. El liberalismo penal y el predominio del Derecho penal democrático han sido el más poderoso y persistente hilo conductor del trabajo académico y editorial, corporativo e individual.
A las aportaciones frecuentes y numerosas de la Academia es preciso agregar una que posee carácter emblemático. En 1976 abrió sus puertas el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue promovido y establecido por miembros de la Academia. Muchos académicos han sido directores, funcionarios, docentes, investigadores y, en todo caso, aliados del Instituto. Su historia forma parte necesaria de esta noticia sobre el penalismo mexicano en el siglo XX.
Porte Petit, primer director general --Moreno González fue director adjunto y también, en su hora, presidente de la Academia-- reconoció que el INACIPE venía a “consolidar la obra reformista legislativa e institucional, dirigida a crear un nuevo clima en la respuesta del Estado ante el lacerante problema de la criminalidad”; y que la fundación de este organismo obedecía “a la promoción de un programa orientado por los avances en las Ciencias Penales a dimensión nacional e internacional”.
Mil y un acontecimientos --no sólo anécdotas-- ilustran la historia del organismo, constan en las biografías de sus integrantes y figuran en el desarrollo de sus temas y la crónica de sus tiempos, que son temas y tiempos del penalismo mexicano. Habrá que revisar la historia y las vidas que la pueblan para apreciar, a fondo y de veras, la misión y el cumplimiento.
Sergio García Ramírez
* La información más amplia sobre esta materia consta en la obra del académico Sergio Correa García, Historia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Ed. Porrúa, México, 2001. La presente noticia fue tomada de: García Ramírez, Sergio, “La Academia Mexicana de Ciencias Penales y Criminalia. Medio siglo en el Derecho Penal Mexicano. Una aproximación”,Criminalia, año LXXVI, no. 3, septiembre-diciembre, 2009, pp. 3 y ss. Una versión amplia de las primeras etapas de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Revista Criminalia, que sirvió como base para el artículo del que se desprende esta nota, se puede ver en mi estudio con el mismo título en la memoria (en prensa) del Coloquio “Los abogados en la formación del Estado Mexicano. Siglos XIX y XX”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Aparecerá, igualmente, en la revista Criminogénesis.